Por Enrique Arenz.-
El 1º de mayo de 1945, el ministro de educación y propaganda nazi Joseph Goebbels y su esposa Magda se suicidaron en el asediado búnker de Berlín. Pero antes, la mujer mató con cianuro a sus seis hijos plácidamente dormidos. Con mucho sigilo para no despertarlos, les introdujo entre los dientes una cápsula de cianuro y apretó con suavidad sus mandíbulas para que la mordieran. Uno a uno los vio convulsionar y morir. De una cama pasó a la otra quitándoles la vida sin vacilar, convencida de estar haciéndoles un bien. ¡Seis veces hizo esto! Cuando vio a todos sus hijos muertos, mordió su propia cápsula. Se sabe que el matrimonio Goebbels amaba mucho a sus seis pequeños, y podemos imaginar que esas pobres criaturas se durmieron aquella noche confiadas en la protección de sus amorosos padres.
Este horror es quizás el mayor ejemplo de fanatismo de que se tenga memoria, al menos en los tiempos modernos. Los Goebbels estaban convencidos de que no valía la pena vivir en otro mundo que no fuera el nacionalsocialismo. ¿Cómo se llega a ese estado de locura?
A veces atribuimos el fanatismo exacerbado a personas de mediocre cultura o de escasa educación. Es un error. Goebbels se había graduado en 1922 como doctor en filosofía y venía de una familia católica. Este caso de fanatismo absoluto nos demuestra que una sólida formación académica, o la influencia moral de una religión superior, no garantizan que una persona normal quede a salvo de esa enfermedad del alma que es el fanatismo. Todos estamos expuestos a caer en ese agujero negro si nos acercamos demasiado a la zona de peligro.
Según el diccionario, fanático es la persona que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento ciego, determinadas creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas.
Pero esta definición no nos dicen mucho. Hay fanatismos inofensivos, como el de un hincha de fútbol; o el de los jóvenes que siguen a determinada banda musical; y hasta el de ciertos grupos que aman el ballet clásico, capaces de pasar noches enteras a la intemperie para conseguir buena ubicación en el teatro. El problema se presenta con las ideas políticas, religiosas y hasta científicas, donde la enfermedad del fanatismo suele propagarse con la rapidez de un incendio forestal. Es en ese tipo de fanatismo donde la convivencia pacífica de la sociedad entra en grave peligro.
Ortega y Gasset nos habla del fanatismo sin usar esa palabra. En El tema de nuestro tiempo, se refiere a la radicalización de las ideas originada en la razón pura. Al analizar el proceso de cambio de la humanidad desde la tribu colectiva hacia la individualidad, nos recuerda que cuando el ser humano repudia todo lo tradicional, todo aquello que ha heredado de sus ancestros, y se aferra a la razón, se encuentra forzado a reconstruir el universo por sí mismo, utilizando el entendimiento. «Desde este momento –escribe el pensador español–, en el alma de cada hombre actúan dos fuerzas antagónicas: la tradición y la razón». Y concluye, categórico, que a esta manera geométrica de pensar se la llamó racionalismo, cuando tal vez fuera más apropiado llamarla radicalismo.
Y siguiendo con su razonamiento, Ortega nos hace ver con claridad que las pocas revoluciones importantes de la historia, como la Francesa de 1789, han sido en esencia radicalismo político, y que no se es radical en política si antes no se ha sido radical en el pensamiento. Es cuando se le da la espalda a la realidad, cuando las personas se enamoran de las ideas hasta el punto de olvidar que el objetivo de toda idea es coincidir con la realidad.
Parafraseando las palabras de Jesús cuando predicó sobre el Sabat, podríamos afirmar: Las ideas fueron hechas para la realidad, no la realidad para las ideas. Sólo en ocasiones trascendentales, como lo fue la revolución francesa, la realidad es modificada por las ideas. Pero ese fenómeno sólo se ha producido cuando las ideas luminosas, siempre conducidas por minorías ilustradas y radicalizadas, recibieron el muy raro y providencial acompañamiento de una sociedad en efervescencia que sintió colectivamente la necesidad de un gran cambio. Pero las revoluciones ya se terminaron. Ahora los radicalizados o fanáticos suelen aparecer solos, huérfanos de apoyo popular y habitualmente muy resentidos y enojados. Las sociedades contemporáneas procuran como regla general que las ideas se pongan al servicio de la vida real.
El fanatismo es un proceso que transita por una ruta fatal: comienza con un deslumbramiento ante alguna “verdad” ignorada (demostrada o ficticia) que ha llegado de repente, inesperadamente, a la conciencia de una persona en estado receptivo; sigue avanzando con una lenta maduración en la que interviene una afiebrada búsqueda de información, lecturas, contactos interpersonales, reuniones, etc., y termina en una fuerte convicción movilizadora y, con frecuencia, desmesurada. Un cierto vacío interior, una fuerte incertidumbre existencial, una crisis de fe y de esperanza (en lo político, en lo económico, en lo sentimental o en lo religioso) y una profunda insatisfacción y disgusto consigo mismo son el sustrato perfecto. La persona ha encontrado respuestas sorprendentes a su desasosiego y queda encandilada. Se produce entonces una súbita conversión, el sujeto cambia su perspectiva de la vida o del más allá, y en su psicología surge una agradable sensación de seguridad y, a veces, de superioridad. Es como si ahora una armadura de acero lo protegiera en su fragilidad.
Pero todavía no hay razón para alarmarse: este proceso es normal y no conduce necesariamente al fanatismo. Una mutación ideológica, política o religiosa (y, si se me permite, hasta de identidad sexual) es el camino saludable por el que hemos transitado todos alguna vez. Pero en ese mismo proceso nos acecha una amenaza. El camino o la ruta de la conversión no se detiene ahí, en la convicción lúcida y realista: continúa en su trazado tentador y cómodo, y se empina hacia regiones cada vez más altas y atractivas del pensamiento abstracto. Y es posible que la curiosidad intelectual, o la simple y traicionera vanidad personal, no nos permita ver que en cierto tramo de la ruta hay una frontera señalizada por el sentido común que nunca debemos traspasar. «Llegamos hasta aquí, no sigamos adelante», nos advierte una voz prudente desde nuestra intuición. Pero no todos la escuchamos. Si por temperamento somos personas inclinadas a las posiciones extremas, o si simplemente el apasionamiento nos hace perder de vista el principio rector que dice que toda verdad es siempre relativa, cuestionable y sujeta a nuevos puntos de vista que la modifiquen o la contradigan; o si por descuido intelectual (o por ignorancia) dejamos de tener presente lo que nos enseñaba Ortega: que el pensamiento debe estar siempre al servicio de la realidad y no a la inversa, podemos terminar, casi sin darnos cuenta, en una suerte de negacionismo hacia todo lo que amenace con despojarnos de esa armadura que nos mantiene a salvo de, precisamente, la dura realidad.
Pero analicemos el interesante proceso por el cual un converso se convierte en fanático. Opino que puede ocurrir en uno de estos dos escenarios:
Primer escenario: Que el fenómeno de conversión nos lleve sin transición, de un solo salto, de la abulia al fanatismo: el caso, por ejemplo, del no creyente convertido por un raro clic mental en un misionero testigo de Jehová que toca los timbres de las casas para salvar almas ante la proximidad del fin del Mundo; o el muchacho izquierdista, bien intencionado, solidario con los desheredados, soñador de un mundo más justo y equitativo, que de repente queda atrapado en la estrecha celda mental del trotskismo dogmático y violento; o la jovencita que defiende con legitimidad sus derechos contra los resabios de un machismo en declinación pero todavía persistente, y que, atraída, vaya uno a saber con qué ardides, por el colectivo feminista radical, termina semidesnuda en la calle gritando idioteces como esta: «¡Quiero volver sola y borracha a casa!»; o, en fin, el homosexual discreto, integrado en paz a una sociedad hoy bastante plural y tolerante, que inadvertidamente es llevado a militar en el lobby de gais, bisexuales, lesbianas y trans, donde participará de esas bochornosas marchas de «orgullo gay» en las que se agrede a la Iglesia y a toda la sociedad con destrozos, pintarrajeadas obscenas y provocaciones injustificadas y gratuitas.
Segundo escenario: Que la conversión comience con un cambio normal (político o religioso) pero que en el camino el converso siga de largo hacia posiciones extremas donde el pensamiento ya deja de estar al servicio de la realidad y la realidad pasa a subordinarse al pensamiento. Por ejemplo: La persona que ha alcanzado la jerarquía cultural del liberalismo, que ha recorrido con entusiasmo creciente la ruta de las distintas etapas de su aprendizaje y formación en todas las escuelas que han nutrido con sus aportes a esta moderna doctrina, y que de pronto, embalada por misteriosos estímulos, tal vez por la influencia de algún personaje de moda, empieza por cambiar su denominación: ya no es liberal, ahora se autoproclama libertario. Si me preguntan cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario, diría —sin estar muy seguro— que es cierta intransigencia en las ideas de este último, algo así como el blindaje de un bloque dogmático sin fisuras, sin concesiones realistas o políticas; y una marcada incapacidad para el debate de ideas sin agravios o intolerancias. Algunos libertarios se detienen ahí, algo pasados de la raya pero no demasiado; otros no, otros terminan en la cima de la ruta al fanatismo, y se autodenominan «anarcocapitalistas». Idea original del austríaco Murray Rothbard. (Más adelante volveré sobre este pensamiento mágico que hace estragos entre muchos jóvenes liberales).
Winston Churchill definió al fanático con estas palabras: «Un fanático es una persona que no puede cambiar de opinión y que no quiere cambiar de tema».
Cuando hemos cruzado la raya del fanatismo ya no queremos escuchar las tesis que se oponen a nuestras creencias, no admitimos otra mirada sobre nuestra cerrada certeza. (Para dar un ejemplo actual: Lo que hoy denominamos el núcleo duro del kirchnerismo, es un grupo enorme de fanáticos que nunca van a aceptar que sus líderes merecen la cárcel por ser una banda de criminales). En el debate, si es que el debate es posible, sólo buscaremos una vía de escape, un argumento que nos permita replicar al adversario, si es de mal modo, mejor, para ganar la discusión. Recurrimos a lo que sea para reafirmar nuestras inconmovibles convicciones. Y, como decía Churchill, en ese estado de excitación somos incapaces de una amistosa tregua para hablar de otra cosa y no pelearnos. No queremos cambiar de tema. Esa actitud agresiva y repelente aleja del fanático a familiares, compañeros de trabajo y amigos. Termina rodeado de otros fanáticos que piensan como él, dándose recíproca manija con sus ideas abstractas. «Cuando huyen de mí, yo soy las alas», escribió el poeta maldito Charles Baudelaire.
Y es muy difícil, si no imposible, retornar de ese estado de bloqueo mental al sosiego de la normalidad, de la persona que tiene ideas claras y convicciones firmes, pero que, por encima de todo, tiene valores. Y los valores, a diferencia de las ideas, no se cambian. En un liberal, uno de los primeros valores a tener siempre presente es la tolerancia y el respeto irrestricto hacia el que piensa diferente.
En el plano religioso el fanatismo tiende a ser la norma. En algunas iglesias evangélicas, en las sectas esotéricas o en las distintas corrientes del Islam (no considero aquí al integrismo terrorista) y en el judaísmo ultraortodoxo, el fanatismo es la primera condición: se debe obedecer y no poner en duda las enseñanzas y las tradiciones ancestrales. Toda individualidad queda aplastada por el colectivismo que impone la hermandad. La Iglesia católica romana no induce en la actualidad al fanatismo, pero prohíbe todavía a sus fieles discutir o cuestionar lo que han resuelto los teorizadores «afortunados» del Magisterio, es decir, aquellos teólogos que con imaginación y creatividad escribieron las reglas catequísticas y lograron, con mucha suerte, introducir reformas sin que los llevaran a la hoguera (en otros tiempos) acusados de heresiarcas. El Concilio Vaticano II fue un gran adelante en la modernización de la Iglesia, pero ahí quedó. No se avanzó casi nada desde entonces. Aún es tabú el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, el sacerdocio femenino o la abolición del celibato sacerdotal.
Tampoco la Iglesia católica está libre de fanáticos, aunque no los incentive. Desde los que comulgan todos los días hasta los que practican ese repulsivo fetichismo, cuasi sexual, de acariciarle los pies a las imágenes sagradas de los templos; desde los que se autoinfligen castigos físicos por sus pecados (el silicio, en los cenobios de algunas congregaciones), hasta esas señoras devotas que pasan su vida en la parroquia limpiando y cambiando las flores, lavando y planchando como esclavas las carpetas del altar y los calzoncillos del cura.
Pero lo curioso es que hasta en el mundo de la ciencia existe el fanatismo, aunque en este caso el tramo peligroso de la ruta congrega más a los aficionados, ya que, en términos generales, el verdadero científico, por su formación popperiana (quiero creerlo), es consciente de que no existen las evidencias científicas sino corroboraciones provisorias sujetas siempre a refutaciones y cambios. «Lo contrario a la verdad no es la mentira sino certeza», dijo Emmanuel Carrère. ¿Y qué dice el lema de la Real Sociedad de Londres? Nullius in verba (No hay palabras finales).
Pero están los aficionados a las ciencias que creen apasionadamente en hechos que consideran definitivos e indiscutibles. Por ejemplo: la presencia de extraterrestres entre nosotros, y parece que desde hace siglos; o los «terraplanistas», convencidos de que las fotos de la Tierra esférica que nos envían de a millares los satélites en órbita y los transbordadores espaciales en sus diferentes misiones, son montajes urdidos por los líderes mundiales de las superpotencias para dominarnos. ¿Y qué decir de los grupos antivacunas? Hay médicos y hasta filósofos entre ellos. Niegan el avance científico extraordinario que significó para la humanidad, desde Fleming hasta nuestros días, la vacunación que terminó con terribles enfermedades como la viruela, la peste bubónica, la poliomielitis, la tuberculosis, la rabia, entre muchas otras, algunas de ellas pandémicas que exterminaron hasta un tercio de la población europea. En la actualidad, en medio de esta pandemia de Covid-19 hay millones de personas en el mundo que se niegan a recibir alguna de las vacunas disponibles. En EE. UU., solamente, se calcula que un cuarto de su población no se quiere vacunar.
Pero ahora quiero centrarme en la ruta que lleva a esa desviación del liberalismo que se llama anarcocapitalismo.
Empezaré por decir que los anarcocapitalistas conforman un compendio de paradojas y contradicciones. Dicen que no buscan el poder, lo cual es lógico porque, si se oponen a toda autoridad estatal, mal podrían buscar para ellos la autoridad que repudian. En este sentido parecen coherentes, pero si lo miramos bien, esa postura resulta paradojal y hasta imposible de ser tomada en serio. Si se proponen derogar la Constitución porque en ella está el origen de las leyes y de la autoridad estatal, lo primero que tienen que hacer es integrar mayoritariamente una asamblea constituyente. Debe existir un poder precedente para alcanzar el objetivo revolucionario de acabar con el poder. Entonces, si los anarcocapitalistas no buscan el poder, ¿cómo piensan lograr sus propósitos? ¿Por las armas? Imposible: el uso de la fuerza obliga a una organización militarizada con un mando centralizado y severas reglas disciplinarias. ¿Y cuando llegaran al poder, suponiendo que lo hicieran con el uso de la violencia? ¿Deberán abolirse a sí mismos con su primer decreto? Por otra parte, suponiendo que por un proceso aún no pensado ni, que yo sepa, teorizado por nadie, se lograra acabar con todo poder coactivo, es impensable que el ciento por ciento de los habitantes de un país jurídicamente «desorganizado» esté conformes con vivir sin ley y sin autoridad, por lo tanto, cualquiera tendría la libertad de fundar un partido político y proponer la formación de un gobierno y un nuevo Estado de derecho. Sería inconcebible que en una nación anarcocapitalista donde ha de imperar la plena libertad individual, algo o alguien pretenda impedir que a un ciudadano se le antoje postularse para presidente, rey o emperador y busque y obtenga grandes adhesiones populares, lo cual crearía un nuevo poder. O varios poderes regionales que no tardarían en enfrentarse entre sí. Volveríamos a la época de la anarquía con caudillos provinciales previa a la organización de 1853.
Reconozco, hablando ahora en serio, que en el ámbito puramente intelectual es apasionante pensar que quizás en el futuro la cultura humana llegue a tal altura que podamos vivir en total libertad sin necesidad de leyes ni autoridades que las apliquen (Alberto Benegas Lynch, hijo, lo analiza muy bien en su libro Hacia el autogobierno). Pero en el mundo real las cosas son muy diferentes, muy violentas, muy crueles como para prescindir de la ley y el orden. Los psicópatas existen (manipuladores, esclavistas, opresores y explotadores de mujeres y niños, torturadores y asesinos seriales). El psicópata padece el trastorno psiquiátrico que determina la mente criminal, es alguien que disfruta dañando, humillando o destruyendo a otros, y que no tiene remordimientos de conciencia ni sentimientos de culpa. Pues bien, estos enfermos no tienen cura. ¿Quién se encargaría de ellos? Quizás en el futuro la ciencia y la cultura nos hagan buenos a todos, quizás hasta los Diez Mandamientos puedan derogarse sin consecuencias. Sería una nueva realidad que daría lugar a otras ideas. Pero reconozcamos que por ahora es hasta imposible convivir en un edificio de PH sin un reglamento de copropiedad y un consejo de administración para que los consorcistas respeten el derecho de sus vecinos y no terminen matándose entre ellos. (En la literatura anarcocapitalista encontramos propuestas para poner la seguridad y el servicio de justicia en manos de empresas privadas en competencia, ideas tan divorciadas de la realidad que no ameritan el esfuerzo de analizarlas).
El ingeniero Álvaro C. Alsogaray decía: «Orden sin libertad, es dictadura. Libertad sin orden, es anarquía». Más claro, imposible. Para el pensamiento político la anarquía siempre fue vituperable y sinónimo de insensatez. Pero ahora irrumpió en el mundo liberal ese mismo concepto travestido en pensamiento mágico que concibe un mundo sin autoridad y sin ley, empezando por abolir la Constitución alberdiana, que establece una forma de gobierno republicano con tres poderes independientes.
La libertad con orden de la que hablaba Alsogaray implica la existencia de ese gobierno ideado por Alberdi, cuyo poder de coacción esté limitado a defender la vida y la propiedad de las personas, y que esa autoridad no pueda interferir en las esferas privadas de acción de cada individuo.
Por otra parte, el norteamericano Leonard Read (fundador del partido Libertario de los EE. UU. y creador del término libertario porque los demócratas y progresistas de su país se habían apoderado de la palabra «liberal»), escribió en su libro ¿Por qué no ensayar la libertad? que el Estado, como aparato que detenta el monopolio de la fuerza, no es «un mal necesario» como algunos liberales suelen creer. Al contrario, afirmó, si cumple sus funciones específicas y no va más allá de esas funciones, es un bien positivo.
Herbert Spencer, autor de El individuo contra el Estado, era anarquista. (Borges se declaraba anarquista spenceriano). Pero Spencer no negaba la existencia de la autoridad, solo la limitaba a funciones de defensa de la libertad, la vida y la propiedad. Por otra parte, el anarcocapitalismo es una idea del economista austríaco Murray Rothbard, que podría sintetizarse así: Mercado libre en ausencia del derecho estatal. Aunque a mí me parece una total utopía, un concepto incompatible con la naturaleza humana, acepto que es una idea interesante para el debate intelectual, pero muy tóxica para llevarla al terreno de la política y para planteársela a una sociedad que creé hoy más que nunca en el Estado presente. ¡Queremos un Estado presente! Esa es la realidad con la que ahora tenemos que lidiar.
En las redes sociales se discute mucho sobre esto. Pero no me preocupan tanto los anarcocapitalistas como los llamados libertarios que ya están pisando la frontera que lleva al fanatismo como ya lo hicieron los primeros. Hace un tiempo me atreví a escribir en Facebook dos opiniones disidentes en los muros de dos «amigos» libertarios. En uno, me faltaron el respeto con vulgaridad, y en el otro, recibí de una periodista a la que siempre respeté y hasta cité en mis escritos, una alusión de menosprecio encerrada en una sola palabra que ni siquiera iba dirigida a mí. (Una verdadera lección, lo reconozco, del arte de la injuria que elogia Jorge Luis Borges en su libro Historia de la eternidad). Y yo que ya llevo más de sesenta años de liberal, me pregunto desconcertado: ¿cómo es posible que el ideario liberal, que siempre se basó en el pluralismo de ideas, en el debate libre y respetuoso, y en la diversidad enriquecedora de opiniones individuales, se haya transformado en un colectivo de pensamiento mágico, único y autoritario? Por supuesto no son todos los liberales, pero muchos de aquellos que han adoptado la denominación de «Libertarios», viajeros desprevenidos de la ruta que los va llevando hacia la radicalización, o los anarcocapitalistas, que ya traspasaron esa frontera, cultivan un estilo agresivo, intolerante y en algunos casos hasta insultante hacia el liberal moderado que se atreve a dar una opinión individual (acertada o equivocada). ¿Qué nos pasó? ¿Seguimos hablando de lo mismo cuando pronunciamos la bella palabra «Libertad»? ¿El liberalismo en sus versiones libertaria o anárquica, ha cambiado las ideas abiertas y siempre sujetas a debate y revisión del liberalismo clásico por un catálogo de certezas absolutas que no tolera el disenso? Parecería que sí, que ha erigido una suerte de ideología mágica, casi religiosa, un pensamiento único e intolerante que concibe al orden social de la libertad como un dogma estático e inamovible. Todo o nada. Son personas que se descuidaron y actúan como los revolucionarios del pasado, poniendo las ideas antes que la realidad, pero sin darse cuenta de que ya no existe esa efervescencia social, ese hastío colectivo por todo lo viejo, que acompañe una ruptura total con las tradiciones y el pasado.
Por suerte la reserva humana más calificada del liberalismo conserva la capacidad de pensar con independencia y con algún sentido crítico popperiano. Nadie discute que el liberalismo teórico, doctrinal, investigativo, puede y debe buscar la perfección teórica en el gabinete aséptico, porque esa es su misión. Pero el liberalismo político debe tener los pies sobre la tierra, sacudirse la rémora de muchos “ismos” pegotes que a veces lo contaminan (nacionalismo, militarismo, etc.) y hablar con las personas no liberales, que también son seres humanos, sin superioridad, procurando intercambiar ideas para convencerlos. Si se trata de dar una gran batalla cultural que demandará mucho tiempo de paciencia y docencia, no podemos sentirnos dueños de la verdad revelada.
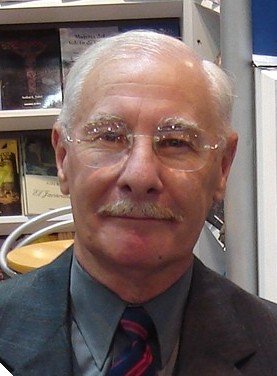
10/05/2021 a las 9:57 AM
Diría que en muchos casos, el fanatismo es una cortina de humo para ocultar privilegios e ilícitos (cuando me piden que rinda cuentas, salgo con alguna gansada ideológica). Acá, en el contexto de nuestro país, y la corrupta clase política, estoy seguro de que detrás de toda posición extrema, hay una ventanilla de cobro.
10/05/2021 a las 12:02 PM
Hay varios caminos para llegar al fanatismo. Pero hay un sentimiento que se observa en la izquierda que asola América latina, el resentimiento.
10/05/2021 a las 6:41 PM
Muy interesante análisis del Sr. Enrique Arenz.
Dice Arenz sobre el final: Por suerte la reserva humana más calificada del liberalismo conserva la capacidad de pensar con independencia y con algún sentido crítico popperiano. Y propone:….hablar con las personas no liberales, sin superioridad, procurando intercambiar ideas “para convencerlos”.
Pero esto implica que si “vamos a convencerlos” es porque ya poseemos la verdad, por lo tanto “no vamos a intercambiar sino a transmitirles la verdad”.
Considerando el pensamiento científico como el libre de preconceptos, prejuicios y pulsiones emocionales, imaginamos una mente libre como la dispuesta a adherir a la evidencia científica que brinda la naturaleza de las cosas quien quiera sea el que la provea, resultando que puede suceder que seamos nosotros quienes tengamos la dicha de ser provistos con la evidencia y con ello ser los convencidos.
Al conocimiento científico se llega y se logra analizando opiniones y sumando evidencias para interpretar la natural realidad tan bien como se pueda.
Auténticos filósofos son aquellos que tienen ese exquisito estado, esa admirable condición de plena y pura vocación por el conocimiento científico sumado a la potencialidad de visualizar la verdad que la naturaleza posee y aceptarla aunque contradiga previas opiniones.
Es el camino que lleva a la distante e inalcanzable entelequia, la anhelada perfección.
La Grieta Profunda que daña nuestra sociedad resulta de la puja entre Ciencia o Creencia, Ciencia o Emoción, Ciencia o Dogma.
La mente emocional se va formando, y también intoxicando y contaminando, desde la infancia en contacto con lo cotidiano, con los hábitos y costumbres que impone el medio social en el que convive, incorporando –por acostumbramiento y subliminal adoctrinamiento- creencias, dogmas, adoctrinamientos y supuestos varios, enquistando conceptos confusos y conceptos equivocados que, protegidos por una fortísima corteza emocional defensiva, resisten todo posible cuestionamiento y revisión esterilizando poder de razonamiento genuino y cercenando capacidad evolutiva.
Se hace necesario desarrollar una poderosa mente racional-científica para poder penetrar esas cortezas y conseguir despojar la mente emocional de las rígidas e improductivas resistencias.
La duda filosófica-científica (no pusilánime) es esencial para el desarrollo de un espíritu libre, creativo y productivo.
Todo avance con rigor científico se desencadena cuando se logran el permiso y la libertad mental necesarios para poder hacerse las necesarias, las debidas e incluso las “indebidas” preguntas, sin sufrir el temor interno paralizante del supuesto castigo que imponen los dogmas ante todo cuestionamiento violatorio que ponga en riesgo su rigurosa preservación.
12/05/2021 a las 4:51 AM
Ortega y gasset que el Sr Arenz nombra dijo «Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral.»
El cerebro tiene dos hemiferios el izquiero y el derecho, ambos trabajan armoniosamente aunque cumplen funciones diferentes y complementarias. Cuando una persona sufre un ataque ccerebrovascular una de las consecuencias puede ser la hemiplejia. Uno de los hemiferios cerebrale afectados produce paralisis parcial o total en una parte del cuerpo. La persona tiene o dificultades para caminar y/o mantener el equilibrio, dificultades en el habla, memoria, etc. A veces ocurre una paralisis de una parte del cuerpo.
Lo mismo sucede en una sociedad o en un pais. Hay que aceptar la heterogeneidad porque la naturaleza es heterogenea.
Un campo sembrado con un mono cultivo tarde o temprano sera afectado por plagas y habra perdida de ciertos nutrientes. Habra cambios en el ciclo del agua, disminucion de la variabilidad genetica, y amenazas a la bio diversidad. La mejor opcion para el medioambiente es implemntar sistemas agricolas diversificados.
Por eso, son tan ridiculos los absolutismos ideologicos. Por eso, nunca la extrema derecha o la extrema izquierda funciona.Los extremismos son hemiplejicos, llevan a la paralisis..
La mayoria de los paises, estan compuesto de regiones con clima y geografia diferentes, el suelo es diferente. Poblados con gente de diferentes etnias en el caso de Argentina varios aportes europeos y la indigena, ademas de contribuciones menores del Medio Oriente, China, Japon y Corea. Ademas, de los diferentes climas, condiciones de suelo, geografia, en el pais co-existen personas de diferente clases sociales, diferentes religiones. A pesar de toda esta heterogeneidad, desde hace mucho tiempo hay luchas ideologicas que creen que un «modelo economico», un plan de desarrollo puede dar resultados satifactorio.
Un pais heterogeno desde el punto de vista climatico, geomorfologico, fertilidad de suelos, hidrografia, etnias, diferencias socio-economicas, etc no puede ser desarrollado siguiendo una sola ideologia politica, un solo modelo economico, etc.
Argentina esta plagado de macro-economistas, pero muy pocos especializados en micro-emprendimientos que son los que ayudan a resolver los problemas de pobreza.
La extrema izquierda como todos sabemos ha llevado a muchos paises al fracaso como la ex Union Sovietica, Cuba, Venezuela, etc.
El otro extremo los libertarios tampoco son mas eficientes. Vivo en EEUU y la parte «libertaria» de este pais que son muchos estados del Sud Este son la parte mas pobre, mas atrasada del pais y algunos con % de mortalidad materna tecermundistas y alta desercion escolar.
Las regiones mas desarrolladas de EEUU son menos extremistas. Lo mismo con el NorOeste de Europa, son paises que utilizan politicas economicas heterogeneas.
Si Argentina persiste en esas eternas luchas entre «privatistas vs estatistas», «izquierda vs derecha», «indigenistas vs europeistas», «latinoamericanistas vs internacionalistas», «nacionalistas vs globalistas’, etc, etc.; nunca alcanzara el desarrollo.
El Sr. Arenz cita a los terraplanistas, creyentes en extra terrestres como parte del mundo cientifico. No es asi. Eso no es ciencia, es pseudo ciencia.
En este momento, de fake news uno de los sectores mas perjudicados es el mundo cientifico. Se disemina aun en programas de TV que en un pasado eran educativos como History y Discovery Channel mentiras, pseudo-ciencia, mitos, etc.
Un ejemplo claro es el haber politizado a un virus y a las vacunas; nada mas alejado del pensamiento cientifico.
Los extremismos llevan siempre al fracaso y muchas veces a hambrunas, genocidios, guerras, muertes.
Como nuestro cerebro que tiene dos hemiferios opuestos complementandose, como nuestros suelos que son diversos; debemos aceptar que no existe solucion unica a nada.