Por Mario Meneghini.-
Recordamos hoy el combate de la Vuelta de Obligado que se produjo el 20 de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires.
A pedido del historiador José María Rosa, se promulgó la ley 20.770 que declara esa fecha «Día de la Soberanía Nacional», a modo de homenaje permanente a quienes defendieron con valentía y eficiencia los derechos argentinos. Puesto que, pese a ser derrotado en ese combate, el gobierno de la Confederación argentina logró una victoria diplomática con los tratados Arana-Southern (Gran Bretaña) y Arana-Lepredour (Francia) que ambas potencias aceptaran la soberanía argentina sobre los ríos interiores.
Después de dos siglos la situación del mundo ha cambiado, por cierto. En la actualidad, muchos consideran que, en esta época signada por la globalización, el estado ha experimentado una disminución o pérdida total de su soberanía. Para ello, debemos precisar el concepto mismo de soberanía, que es la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad superior. No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la «disminución de soberanía» de los Estados contemporáneos.
Lo que puede disminuirse o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad. El hecho de que un Estado acepte, por ejemplo, delegar atribuciones propias en un organismo supraestatal -como el Mercosur-, no afecta su soberanía, pues, precisamente, adopta dichas decisiones en virtud de su carácter de ente soberano.
Hoy existe en la Argentina, como nunca antes, un desaliento generalizado sobre su destino; cunde un clima de descontento, de protesta, una especie de atomización social. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud. En estas condiciones, enfrentar los desafíos que conlleva un mundo globalizado requiere un enorme esfuerzo de reflexión y de eficacia en la acción gubernamental.
La palabra globalización implica la creciente interdependencia de todas las sociedades entre sí, promovida por el aumento de los flujos económicos, financieros y comunicacionales, y catapultada por la tercera revolución industrial o tercera ola, que facilita que estos flujos puedan ser realizados en tiempo real.
Para Fukuyama, la caída del Muro de Berlín representaba el fin de la historia, al quedar como única opción el liberalismo capitalista al ser derrotado el comunismo. La globalización parecía ofrecer un mundo mágico, con un progreso continuo, basado en el avance tecnológico. Los conflictos se limitarían a una competencia entre los países, por los recursos, entre las empresas, por los clientes, y entre las personas, por el empleo.
Otras miradas no eran tan optimistas, y preferían usar el concepto de mundialización, para caracterizar una etapa, como cualquier otra de la historia humana, con sus problemas y tensiones: consecuencias ambientales del progreso desenfrenado, crisis demográfica en Europa, paralela a migraciones desordenadas, guerras y hechos terroristas de violencia sin precedentes.
Es que, en este momento, la mundialización no puede eliminar la política como acción humana; acción que le da un rostro humano a los problemas, ya que no solo lo económico determina un tiempo histórico. La convivencia entre millones de personas que no se conocen, solo es posible por la política: sin ella no habría sociedad, porque el instinto no nos permite vivir separados ni nos alcanza para vivir juntos.
No cabe duda que la globalización implica un riesgo muy concreto de que disminuya en forma alarmante el grado de independencia que puede exhibir un país en vías de desarrollo. Ningún país es hoy enteramente libre para definir sus políticas, ni siquiera las de orden interno, a diferencia de otras épocas históricas en que los países podían desenvolverse con un grado considerable de independencia.
Entendiendo por independencia la capacidad de un Estado de decidir y obrar por sí mismo, sin subordinación a otro Estado o actor externo; la posibilidad de dicha independencia variará según las características del país respectivo y de la capacidad y energía que demuestre su gobierno. Pues, más allá de las pretensiones de los ideólogos de la globalización, lo cierto es que el Estado continúa manteniendo su rol en nuestros días.
En varios países europeos el Estado maneja más de la mitad del gasto nacional, y no es consistente, por lo tanto, afirmar que los políticos son simples agentes del mercado. Es claro que ello exige fortalecer el Estado, que sigue siendo el único instrumento de que dispone la sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior.
Pese a todos los condicionamientos que impone la globalización, el Estado sigue siendo el mejor órgano de que dispone una sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior. Desde nuestra perspectiva, no deben ser motivo de preocupación los cambios de tamaño, forma y roles del Estado, mientras cumpla su finalidad esencial de gerente del bien común. De modo que conviene no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado, que sigue siendo una sociedad perfecta, por ser la única institución temporal que protege adecuadamente el bien común de cada sociedad territorialmente delimitada.
Como enseña Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos.
La situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas ofrece -en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos.
El economista Aldo Ferrer ha aportado un concepto interesante, el de densidad nacional, que expresa el conjunto de circunstancias que determinan la calidad de las respuestas de cada nación a los desafíos y oportunidades de la globalización. Atribuye dicho autor a la baja densidad nacional, la causa de los problemas argentinos.
Conviene tener en cuenta que varios países pequeños, pero bien administrados, como Suiza, Suecia, Dinamarca, etc., están a la cabeza del mundo en cuanto al Indice de Desarrollo Humano; recién en 5° lugar aparece Alemania, y en el 13° Gran Bretaña.
El verdadero peligro es un nuevo concepto: El globalismo que es la ideología de un proyecto geopolítico. Es la ideología igualitaria que nos conduce a aceptar el mundo como aldea; ideología que pretende la forma política de la aldea para un mundo en el que, no obstante, reina la diferencia.
La forma política de la “aldea global” está anticipada en modelos como la ONU, la OMS, el Banco Mundial, y otros contubernios internacionales de este tipo. Su principio político es el del despotismo ilustrado, solo que territorialmente ilimitado. Gobierno de los expertos, despotismo ilustrado territorialmente ilimitado.
Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego.
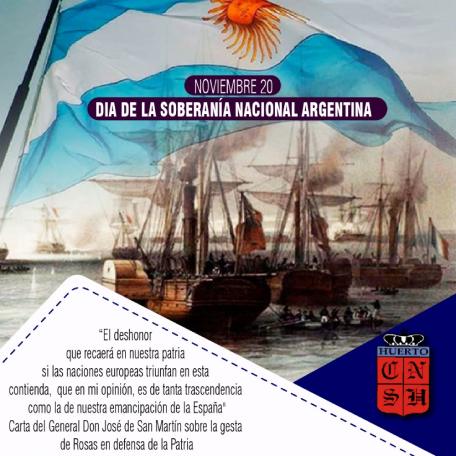
03/11/2025 a las 9:18 AM
Antiguallas inservibles condimentadas con agachada eclesiástica inevitable y después algun link a algo actual para que no se note el gusto rancio del preparado base de esta bazofia-zafarrancho u olla podrida
03/11/2025 a las 9:22 AM
Ese fanatismo por los rollos olor a monaguillo de las encíclicas te lo contagió el leguleyo de Esclavonia o vos se lo traspasaste a él?
Como un coito à la grecque entre erómenos y erastés…. quién le pasó la sustancia seminal a quién?
03/11/2025 a las 6:35 PM
Si de soberanía se trata es interesante leer el siguiente artículo:
Patagonia: la colonia británica en Argentina que permaneció escondida durante 100 años.
https://cuartaposicionblog.wordpress.com/2017/12/19/patagonia-la-colonia-britanica-en-argentina-que-permanecio-escondida-durante-100-anos/
Nunca dejamos de ser colonia.
03/11/2025 a las 11:48 PM
SEÑOR MENEGHINI, LA VERDAD SE IMPONE AL RELATO.
EL RIO PARANA NO ES UN RIO NACIONAL ARGENTINO, COMO ERRONEAMENTE DICE EL AUTOR DE ESTA NOTA.
ES UN RIO INTERNACIONAL Y TOCA LA FRONTERA DE PARAGUAY, BRASIL Y ARGENTINA.
NO ES UN RIO INTERIOR SEÑOR REVISIONISTA !!
TAMPOCO FUE ACERTADA LA ACCION DE ROSAS, YA QUE SE PERDIERON 500 VIDAS ARGENTINAS Y SOLO 7 EXTRANJERAS.
MUCHO MENOS PUEDE DECIRSE QUE FUE EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL, FUE EN DEFENSA DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES.
LA FLOTA MAL LLAMADA INVASORA ESTABA INTEGRADA POR 92 BUQUES COMERCIALES MAS 22 BUQUES DE GUERRA Y VENIAN A COMERCIAR A PARAGUAY Y LA COSTA BRASILEÑA.
EN ESA EPOCA LAS FLOTAS COMERCIALES ERAN ESCOLTADAS EN RESGUARDO DE LA PIRATERIA.
ROSAS NO PERMITIO EL PASO EN INFRACCION A LEYES INTERNACIONALES DE LIBERTAD DE NAVEGACION.
PERO LA PERDIDA TAN MONSTRUOSA EN LA BATALLA DE OBLIGADO PERMITIO EL PASO DE LA FLOTA FRANCO INGLESA.
SAN MARTIN MAL INFORMADO, ACTUO EQUIVOCADAMENTE.
COMO SIEMPRE EN LOS NACIONALISTAS, EL RELATO PUEDE MAS QUE LA REALIDAD.
PRUEBA LO QUE DECIMOS, TRATADOS INTERNACIONALES COMO «TRATADO DE LIMITES ENTRE PARAGUAY Y ARGENTINA DE 1876», «TRATADO DE ITAIPU DE 1973″, TRATADO DE YACIRETA DE 1973».
EL RIO HACE DE LIMITADOR DE FRONTERAS ENTRE PAISES RIBEREÑOS COMO SON ARGENTINA, PARAGUAY Y BRASIL, POR LO TANTO NO ES UN RIO NACIONAL, SINO INTERNACIONAL.
DEJE SU EQUIVOCADO REVISIONISMO HISTORICO, PROPIO DE QUIENES ATRASARON EL PAIS Y PROVOCARON LA GRIETA QUE HACE DOS SIGLOS VENIMOS ARRASTRANDO.
LOAS A BERNARDINO RIVADAVIA CARAJO !!