Por Hernán Andrés Kruse.-
Lamentablemente, existen por doquier limitaciones ilegítimas de la libertad cultural, limitaciones que la lesionan con alevosía y premeditación. Quiles destaca con todo acierto que el sectarismo constituye la fuente principal de toda limitación ilegítima de la libertad cultural. ¿Qué implica el sectarismo? Implica excluir aquellas ideas que no concuerdan con las propias, lo cual conduce a un desconocimiento de los derechos de terceros, a favor exclusivo del sectario. De manera pues que con el sectarismo queda garantizada una única libertad cultural: la del sectario. Las otras libertades culturales son sepultadas, ignoradas o ridiculizadas por el sectario, quien se considera un ser superior al común de los mortales. El sectarismo es, pues, sinónimo de autoritarismo, de imposición, de dominación. El sectario considera que sus ideas son las únicas verdaderas, las elegidas para legitimar el orden establecido. De ahí que tales ideas deban necesariamente imponerse a los restantes miembros de la sociedad, configurando una situación de dominación en la que él, el sectario, se sitúa en la cúspide. La esencia del sectarismo consiste, por ende, en crear una relación de poder en virtud de la cual el sectario-o el que manda-impone a los demás sus propias ideas, sus propias creencias, sus propias valoraciones.
Con el vocablo sectarismo, expresa Quiles, se indica la existencia de un corte en el campo de la cultura o de la religión, limitándolo al sector defendido por el sectario. Sólo es válido el bien cultural o el dogma revelado sostenidos por el sectario; los enarbolados por los demás se sitúan en un cono de sombras, se ocultan detrás de una pared levantada por el sectario para impedir que socaven la “legitimidad” del sistema de dominación vigente. El sectarismo implica, en definitiva, “separación, división…del campo de las ideas”, constituyendo su objetivo neurálgico excluir toda idea que no se adecue al mundo de representaciones colectivas impuesto por el sectario. El sectarismo aniquila la columna vertebral de la democracia liberal: el pluralismo. En efecto, al identificarse con el dogmatismo y la intolerancia, el sectarismo hace inviable todo diálogo, todo acercamiento entre personas diferentes, toda solución racional de los conflictos. Para el sectario el pluralismo es un germen nocivo que destruye la armonía, requisito indispensable para la existencia de una sociedad ordenada y disciplinada. Sólo concibe una única forma de hacer política: la aplicación del látigo. Para él la fuerza es la herramienta más idónea para domar a los díscolos, para enclaustrar en compartimentos estancos aquellas ideas que le provocan una irritación pavorosa. Si por él fuera, la sociedad estaría integrada exclusivamente por individuos que piensan, creen y sienten de la misma manera; mejor dicho, de la manera ordenada por el sectario.
¿De dónde nace y de qué manera se alimenta el sectarismo? El sectarismo nace y se alimenta de la ignorancia y la pereza intelectual. Al no percatarse de que más allá de su propia verdad hay otras verdades, el sectario vive en un mundo ficticio, en un ámbito repleto de fantasmas y sombras que lo acosan de continuo. Cree que su verdad es absoluta, se considera una especie de iluminado capaz de aprehender en su totalidad la naturaleza de todas las cosas. Incapaz de conocer y reconocer sus limitaciones, está convencido de que todo lo puede, de que todo está al alcance de su mano todopoderosa; de que el mundo está a sus pies, en suma. Pero la realidad es otra muy distinta a la imaginada por el sectario. En verdad, ningún hombre está capacitado intelectualmente para alcanzar la verdad total en todos los órdenes. No puede saberlo todo, analizarlo todo, estudiarlo todo. La inteligencia humana es, afortunadamente, esencialmente limitada, incapaz de comprender por sí sola toda la verdad. Pero el sectario niega esta verdad irrefutable. Para él su cerebro es una computadora capaz de almacenar millones de datos por segundo. Ello explica la confianza que el sectario tiene en su propia capacidad intelectual, lo que lo conduce con harta frecuencia a afirmar los mayores desatinos. Situado en lo más alto del podio, el sectario no comprende la existencia de personas que piensan diferente. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a contradecirlo, a poner en duda sus afirmaciones celestiales? Al ignorar la situación del prójimo frente a la verdad, no tolera que éstos opinen de manera diferente y la existencia de ideas que él no comparte porque, en el fondo, no las entiende. ¿Por qué? Sencillamente porque al estar convencido de que sólo lo que él piensa es válido, no se toma el trabajo de analizar el contenido de las ideas expuestas por otras personas. Al resultarle inadmisible que otros puedan pensar de distinta forma, se cierra sobre sí mismo, se protege con una coraza que le impide percatarse de la existencia de un mundo donde conviven personas muy diferentes entre sí en lo cultural y religioso. Es por ello que el sectario es, en última instancia, un pequeño individuo que, al no tener conciencia de todo lo que ignora, no se toma el trabajo de superar sus propias ideas, en clara demostración de una pereza intelectual que no hace más que poner en evidencia su supina mediocridad.
Cuando el gobierno organiza e impone el sectarismo configura el fenómeno del monopolio. El monopolio no es, pues, otra cosa que la conducción única a cargo del gobierno de la cultura, del comercio, etc. El monopolio cultural implica la existencia de una única conducción, la estatal, del sistema educativo. Son los ocupantes de los cargos gubernamentales quienes, de manera centralizada, controlan el funcionamiento de ese sistema. Así concebido, el monopolio cultural es fruto del dogmatismo, la intolerancia y la ignorancia. En efecto, aquellos gobernantes poseedores de una personalidad autoritaria se valen del monopolio cultural para domesticar a la ciudadanía, para transformarla en un amasa amorfa carente de libre albedrío. Estamos en presencia de una formidable herramienta de control social empleada por el poder para consolidar la relación de dominación. El monopolio cultural no hace más que expresar la obsesión de la clase dominante por evitar cualquier desvío ideológico de la ciudadanía, cualquier intento de ella por sacarse de encima ese chaleco de fuerza que la aprisiona obscenamente. Al aplicar el monopolio cultural, el gobierno cercena los derechos de los particulares a elegir el tipo de enseñanza de su preferencia, obligándolos a seguir los dictados totalitarios que en materia de enseñanza engendra el Ministerio de Educación. El monopolio cultural lesiona gravemente a la libertad cultural, bloquea el camino que el hombre escogió, libremente, para acceder al mundo de la cultura. Con el monopolio cultural se esfuman las posibilidades de la ciudadanía de educarse según su voluntad. Ya no es ella quien decide cómo educarse, sino que es el gobierno quien lo hace. La ciudadanía deja de ser un sujeto activo del proceso de socialización, para pasar a constituir una esponja exprimida por los “expertos en educación” insertados en la burocracia estatal.
En base a lo expuesto precedentemente, resulta por demás elocuente que el monopolio cultural de índole estatal implica, lisa y llanamente, un ataque directo a la libertad cultural. Por de pronto, al monopolizar la cultura el gobierno no hace otra cosa que ejercer una imposición eterna y uniforme sobre la ciudadanía respecto a la forma de acceder a la cultura. Los hombres se ven obligados a acceder al mundo cultural no por el camino escogido libremente, sino por el camino oficial. Los gobernantes siguen, pues, el ejemplo del pastor que, de manera coactiva, obliga a las ovejas a ingresar al corral por un sendero ya escogido por aquél. Pero la ciudadanía, mal que les pese a los autoritarios, no es una manada. Por el contrario, la ciudadanía está compuesta por hombres y mujeres libres, capacitados para elegir por ellos mismos cómo acceder al mundo de la cultura. Pero los defensores del monopolio cultural reniegan del hombre como persona. Para ellos la ciudadanía o, mejor dicho, los subordinados, tienen la obligación de obedecer las órdenes impartidas por el gobierno. Si los que mandan estipulan que para acceder a la cultura se tiene que utilizar el camino oficial, entonces no hay alternativa valedera: la ciudadanía debe acatar mansamente la voluntad gubernamental, porque si no lo hace corre serio riesgo de quedar al margen del mundo cultural. El monopolio cultural es, por lo tanto, contrario a la dignidad humana. Lo es porque implica una imposición cultural desde afuera, una agresión denigrante sobre la ciudadanía tendiente a forzarla a recibir una educación no elegida por ella. El monopolio cultural implica, también, un peligro para lo que Quiles denomina “progreso ideológico”. El monopolio cultural obliga al hombre a seguir un único método de investigación, de enseñanza y educación, con lo cual impide toda posibilidad de abrir nuevos caminos en el mundo de la cultura. Sólo es legítimo el método de acceso a la cultura consagrado por el Estado, lo que obliga a la ciudadanía a situarse ante una disyuntiva de hierro: acepta el método oficial o queda afuera del mundo de la cultura.
De manera pues que el monopolio cultural impide el avance y exploración del intelecto hacia otros campos inexplorados, coarta la libre iniciativa del hombre, hace fracasar el surgimiento de nuevos descubrimientos en los métodos de la educación e investigación científica altamente beneficiosos para la sociedad. El monopolio cultural frena la expansión cultural del hombre, inhibe su imaginación y anestesia su curiosidad. Por eso es que el monopolio cultural sitúa al ser humano en el mundo de lo infrahumano, ámbito donde es imposible el crecimiento moral e intelectual del hombre. Al existir el monopolio cultural, quienes se dedican a la ardua y noble tarea de educar están obligados a ajustarse a planes de enseñanza y métodos pedagógicos que no hacen más que domesticar a los seres humanos. El educador se ve imposibilitado de romper esos moldes petrificados y ensayar métodos nuevos acordes con la dignidad de la persona humana. Pero si ello sucediera, si los maestros y profesores dieran rienda suelta a su capacidad creadora, el monopolio cultural se vendría abajo como un castillo de naipes, arrastrando consigo a la estructura de dominación vigente. Como consecuencia de lo expresado precedentemente, cabe afirmar sin temor a equivocación alguna que el monopolio cultural es un atentado contra la personalidad del hombre. Al imponer un tipo de educación standard, el monopolio cultural obliga a todos los ciudadanos a entrar en ese molde. De los establecimientos educativos oficiales emergen individuos en serie, malformados culturalmente y masificados espiritualmente. El monopolio cultural cosifica a los educandos, anulando ese espíritu crítico que hace de cada hombre un ser único e irrepetible.
Bajo el imperio del monopolio cultural el ciudadano se siente degradado. Al anularle toda posibilidad de opción, el monopolio cultural rebaja al hombre obligándolo a “educarse” en función del sistema ideológico enarbolado por la clase dominante. El monopolio cultural implica, entonces, la antítesis de la educación. Esta es inconcebible si el hombre no vive en un ámbito de libertad y respeto. El hombre ingresa verdaderamente en el ámbito de la cultura si es él quien decide cómo hacerlo, si es él quien escoge libremente los planes de enseñanza y los métodos de educación e investigación científica. Pero cuando el hombre se ve impedido de obrar autónomamente, su dignidad resulta severamente lesionada. El monopolio cultural y el educativo ejercen sobre los ciudadanos una presión humillante, tratándolos como si fueran reclutas sometidos al capricho de un sargento autoritario y resentido. De esa manera, se asesta un golpe mortal a la esencia misma del hombre, a la inteligencia y a la libertad. El monopolio cultural abre las puertas a aquellos autoritarios que, una vez en el poder, se esmeran sobremanera por imponer la ideología oficial. Es por ello que, para salvaguardar la libertad cultural, es menester quebrar el monopolio que el gobierno ejerce en materia educativa, monopolio que no hace más que poner en evidencia esa tendencia innata que poseemos a obligar a los demás a que piensen tal como pensamos nosotros.
El principio de la libertad cultural adquiere vigencia sólo cuando el Estado permite, autoriza y, llegado el momento, crea él mismo, aquellos diversos tipos de escuelas adecuados a la diversidad ideológica y religiosa de la ciudadanía. Si para algo existe el aparato estatal es, precisamente, para satisfacer las necesidades educativas de la sociedad. Quien quiera una escuela laica la puede tener; quien quiera una escuela religiosa la puede tener. La libertad religiosa garantiza a todos la posibilidad de acceder al sistema educativo de su preferencia. Queda así estructurado un sistema de pluralidad escolar que impide la imposición de un tipo único oficial de escuela. Al admitir diversos tipos de escuela, el sistema de pluralidad escolar posibilita a cada agrupación el ejercicio del derecho inalienable de educar a sus hijos en aquellas escuelas que satisfagan sus apetencias pedagógicas, culturales e ideológicas. La pluralidad escolar encaja, pues, a la perfección con la naturaleza de la democracia liberal. Al satisfacer las diversas tendencias predominantes en una sociedad, la pluralidad escolar garantiza la paz espiritual de sus miembros, pues con su vigencia nadie está obligado a recibir un único tipo de educación, nadie tiene por qué adecuar coactivamente su mente a un sistema pedagógico monopólico que no es de su preferencia. La pluralidad escolar impide, en definitiva, la creación forzosa de una mentalidad igualitaria, factor cultural básico de todo régimen político autoritario. Ahora bien, la vigencia de la pluralidad escolar no significa que el Estado se vea en la obligación de crear una escuela para el gusto de cada ciudadano. Ello es absolutamente imposible. Por el contrario, en una sociedad que garantiza a sus miembros la posibilidad de acceder a la escuela de su preferencia, existen otros actores, además del Estado, que tienen el derecho y la obligación de crear diversos tipos de escuela destinados a satisfacer la diversidad de las aspiraciones educacionales de las personas. El Estado, por ende, no tiene por qué ser el único facultado para abrir escuelas; en consecuencia, debe autorizar y fomentar, en la medida de sus posibilidades, la creación de escuelas privadas para que, junto a las escuelas públicas, conformen un abanico de posibilidades educativas destinado a responder a la pluralidad de los deseos de los ciudadanos, permitiéndoles que opten por el tipo de educación de su preferencia.
A manera de colofón
Luego de haber analizado con pulcritud y esmero la cuestión de la libertad cultural, Ismael Quiles establece la siguiente ley general, desprendida del principio de libertad cultural ya estudiado: “todo monopolio educativo y en el grado en que es monopolio, ya sea religioso, político, laicista o racial, es un atentado a la dignidad humana e implica una degradación de aquéllos a quienes el monopolio se impone”. En efecto, la dignidad humana resulta degradada cuando al hombre se le quiere imponer una educación religiosa que colisiona con sus propios preceptos, cuando se le quiere forzar a admitir una concepción política que no tiene nada que ver con sus propias convicciones respecto a la manera en que debe ser conducido un país, cuando se le impide a él o a sus hijos educarse en un establecimiento religioso, ignorando olímpicamente su deseo en ese sentido; cuando, en definitivas, se lo obliga a comportarse en detrimento de su condición humana. En consecuencia, quien impone -sea el Estado, sea una camarilla, sea quien fuera- un tipo de monopolio, ofende gravemente la libertad del hombre, lesiona su dignidad y se burla de su honor. Nadie tiene derecho a imponer a los ciudadanos un tipo único de educación, porque cada ser humano es el dueño de su propia vida. Sólo el propio individuo tiene derecho a educarse como le plazca, siempre que no utilice los conocimientos adquiridos para dañar a terceros. Sólo corresponde que el hombre escoja libremente la educación de su preferencia, única manera de salvaguardar la esencia de la persona humana. El único eje de la dignidad del hombre, enfatiza Quiles, está en la libertad cultural. El hombre es una persona cuando no existe autoridad alguna capaz de atarlo en su conciencia, en su cultura, en su dignidad. Es, pues, necesario optar de una vez por la libertad cultural integral si queremos hacerlo por una sociedad de seres libres, conscientes de sus derechos y responsabilidades. Es, por ende, necesario optar por el principio de libertad cultural integral como la única forma de garantizar un auténtico desarrollo de la personalidad humana, una genuina convivencia social de seres autónomos, imbuidos del único espíritu que los hace ser personas: el espíritu de libertad.
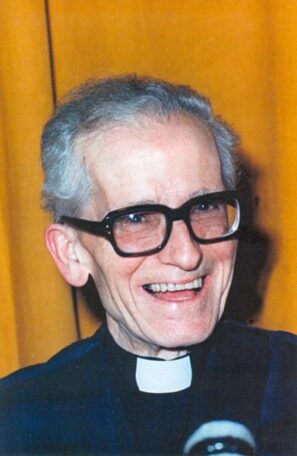
08/10/2019 a las 11:25 PM
Siempre lo leo Sr. Kruse. Y a veces disfruto por que me hace sonreir.
Pero sus textos tan largos, son fatigosos de desentranar( disculpe pero tengo un teclado diferente).
Para ser justa. La brevedad, harían mas digerible sus escritos.
Por donde vivo actualmente, dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno.
Y no se si ya me acostumbré a esta mentalidad.
Pero creo que en su caso, bien podría ser así. Espero acepte mi comentario.
Ta solo deseo un país mejor. Donde nos demos una oportunidad diferente, para que todo sea mejor.
Por eso votare a Lavagna.